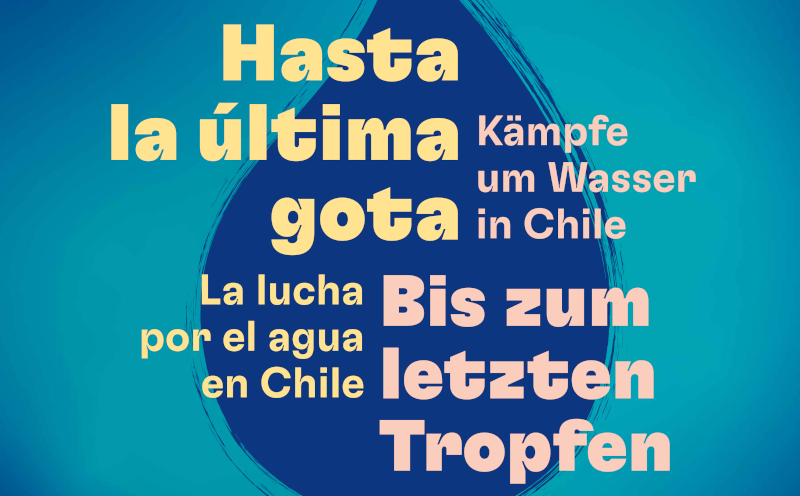“Una renovación de la política neoliberal”
Entrevista con Lucio Cuenca sobre la política energética del gobierno de Gabriel Boric en Chile
Für die deutschsprachige Version hier klicken
¿Cómo evalúa la política energética del presidente Boric?
Los compromisos programáticos de Boric implican una transformación socio-ecológica: la transición energética, la modificación de la institucionalidad ambiental y un cambio de la matriz productiva como eje central.
Después del rechazo al primer proceso constituyente vino una fuerte presión de la derecha y de las empresas para hacer retroceder las reformas más transformadoras del gobierno. El tema energético entra en ese contexto: lo que era un programa transformador en distintos campos se transforma en una continuidad de la política que teníamos antes de la revuelta social y de la pandemia. De esa forma, las energías verdes pasan a conformar una renovación de la política neoliberal. Chile ahora declara tener mucho potencial de energía renovable y que puede transformarse en un país que exporta energía. Discursiva y políticamente se intenta instalar que eso favorecería a Chile, pues sería eje de una nueva estrategia de desarrollo generando nuevos empleos. La bajada de ese discurso a nivel práctico consiste en exportar hidrógeno verde e impulsar grandes inversiones en energía renovable.
De hecho, tal estrategia para impulsar el hidrógeno verde ya se había presentado en el gobierno de Piñera. En ese entonces no hubo ni consulta indígena ni evaluación ambiental estratégica, aunque ambos procesos estén establecidos en nuestra legislación. Es bien paradojal que el gobierno Boric, a pesar de estas deficiencias, se pusiera a la cabeza de esa estrategia incluso antes de que se perdiera el plebiscito de la Constitución.
¿Cuál es el rol de los actores internacionales y cómo interviene Alemania?
Ya en el año 2013 Alemania firmó un convenio de cooperación minera con Chile, que pone la sustentabilidad como una de sus directrices. También hay una “cooperación” más larga implementada a través de la GIZ (Sociedad Alemana para la Cooperación al Desarrollo, nota de redacción) centrada en promover la energía renovable y la eficiencia energética. La injerencia de la GIZ ha tenido un rol importante, marcando una tendencia en la modificación de normativas y la generación de nuevas leyes para reforzar la política energética chilena manteniendo el mismo modelo: un modelo 100% privado, una energía renovable de gran escala, no una energía descentralizada a base de iniciativas comunitarias y de auto suficiencia energética de un barrio o de una comuna, sino que corresponde con esta lógica mega energética en beneficio del empresariado por sobre las comunidades.
¿Qué opina sobre el acuerdo comercial de Chile con la Unión Europea que se aprobó recientemente en el Parlamento Europeo?
Afortunadamente, la izquierda y los verdes votaron en contra. Eso es una señal también para Chile, porque hay gente en Chile que justifica el voto a favor de este tipo de instrumentos neocoloniales poniendo a Europa como el paradigma de la sociedad que nosotros deberíamos construir. Ese acuerdo comercial finalmente es un Tratado de Libre Comercio favoreciendo el acceso de las economías europeas a energía renovable, hidrógeno verde, cobre, litio y tierras raras. Como consecuencia, aparecen empresas que antes no tenían presencia en Chile, que están desarrollando mega inversiones.
¿Puede dar un ejemplo?
Hay norteamericanas como NG Energy, pero sobre todo hay europeas como Enel. Está también la empresa RWE de Alemania, que tiene varios proyectos tanto fotovoltaicos como eólicos. También está la empresa alemana WPD que tiene un comportamiento muy agresivo, incluso de carácter hasta mafioso, frente a las comunidades campesinas donde se han instalado proyectos eólicos. Se han aprovechado de que en Chile no hay normativas para mitigar los impactos de estas tecnologías, por ejemplo, respecto a las distancias de las torres respecto de las viviendas. El ruido y los campos magnéticos de los proyectos eólicos generan también estrés a los animales: en un caso hemos visto que la producción de leche se ha reducido a la mitad y que las colmenas de abejas para la producción de miel están desapareciendo. Esto afecta directamente la soberanía alimentaria de las comunidades.
¿Cómo presenta el Estado a la población esta estrategia?
Se nos decía que Chile estaba al borde de un desabastecimiento, que había muy poca energía para cumplir con las expectativas de crecimiento económico del país. Con esto, la gente aceptó las medidas de la nueva estrategia energética. Sin embargo, hoy día tenemos una matriz energética eléctrica sobredimensionada. El año pasado, solo se ocupó el 36% de toda la capacidad instalada de generación de electricidad. La expansión de la energía renovable no va orientada a que nuestra matriz sea más limpia, sino que va a potenciar los nuevos negocios que están asociados a esta estrategia.
Las políticas de regulación ambiental determinan que la toma de decisiones ocurra mediante la participación ciudadana. ¿Esa participación protege a las personas frente a las empresas?
Desde hace un tiempo la expansión del extractivismo en Chile viene acompañado de un escenario de conflictividad socioambiental. En la evaluación ambiental hay una participación ciudadana, pero no ésta no es vinculante. Le dicen a la gente que participe, aunque finalmente la decisión es esencialmente política, pues la presencia de esos proyectos en el territorio sigue siendo cuestionada. Las empresas intentan fragmentar la resistencia o capturar la voluntad de la comunidad entregando beneficios económicos o materiales que no tienen nada que ver con los impactos socioambientales que el proyecto genera. Es decir, aprovechándose de las necesidades de la población, utilizándolas como una puerta de entrada y validación. Cuando la gente nota que eso va en contra de sus intereses, las empresas reelaboraron su mecanismo de injerencia mediante la llamada estrategia del “valor compartido”, donde las empresas buscan que las comunidades pasen a ser prestadores de servicios de ellas. Sin embargo, esto genera conflictos al interior de las comunidades ya que en muchas ocasiones favorece sólo a un sector, fragmentando el tejido social y debilitando la posible oposición o resistencia a los proyectos.
¿Ese comportamiento de las empresas no sería ilegal? ¿Qué postura toma el gobierno de Boric al respecto?
Ahora las empresas están intentando incorporar la estrategia del “valor compartido” dentro de la institucionalidad del Estado a través de reformas a la evaluación ambiental de proyectos. Estas autorizarían a las empresas a ingresar a los territorios a sostener diálogos con las comunidades, incluso antes de que se conozcan los proyectos. Para ello, se crearían entidades consultoras que realizarían la mediación entre la comunidad y la empresa para buscar los puntos de acuerdo. Por eso nosotros lo denominamos la “privatización del diálogo”. Nos parece una amenaza porque elude la responsabilidad del Estado en términos de ser garante de que no se violen los derechos humanos, tanto individuales como colectivos. Frente al contexto político actual es posible que lleguen a lograr una legislación que les favorezca.
El gobierno de Gabriel Boric ha hecho mucho énfasis en la colaboración público-privada, la cual es transversal tanto a la política de inversión como a la política pública hoy día. En el fondo, la estrategia de valor compartido y la estrategia de colaboración público-privada abren la posibilidad para que el Estado continúe retrocediendo y entregue a las empresas más derechos y más legitimidad para intervenir directamente en los territorios sin la mediación y la protección del Estado.
¿Nos puede dar un caso concreto donde se usaron esas estrategias?
En la ampliación de una planta de celulosa en la provincia de Arauco, que será una de las más grandes de Latinoamérica. La Forestal Arauco convirtió a la comunidad en prestadores de servicios tercerizados. Además, en el caso de la explotación de litio en el sur de Atacama, la empresa Albemarle hasta entregó un porcentaje de las utilidades anuales de la explotación a las comunidades indígenas.
¿Hay resistencias que se hayan formado en esta nueva fase de institucionalización del neoliberalismo chileno en el contexto de la transición energética?
Siempre han existido dinámicas de resistencia frente a la expansión del neoliberalismo y al proceso de privatización de los bienes naturales comunes. Sin embargo, nuevos actores como las pequeñas comunidades campesinas empiezan a tomar protagonismo, debido a nuevas conflictividades asociadas a las recientes políticas energéticas y mineras,
En la comuna de Penco en la región del Biobío, una filial de la empresa canadiense Aclara busca abrir una explotación de tierras raras con un fuerte apoyo político de instituciones y empresas. En Penco hablamos de una comunidad muy organizada, que ha logrado articular una estrategia social muy diversificada. Allí están las y los pequeños comerciantes de turismo, la pequeña gastronomía, los pescadores artesanales, los pobladores, hay comunidades Mapuche, una red de mujeres y todo eso conforma una asamblea territorial. La comunidad ha hecho naufragar la evaluación ambiental del proyecto por lo menos en cinco ocasiones, a partir de las propias deficiencias que tiene así como el rechazo a cualquier injerencia minera en el territorio. El año pasado la comunidad logró nuevamente que la institucionalidad saque el proyecto del sistema y, pese a esto, se está intentando una vez más aprobarlo.
En el pueblo de Grünheide, en Brandenburgo, hablaste con activistas que están luchando contra la expansión de la fábrica de Tesla en un bosque, lo cual amenaza el acceso al agua de la comunidad. ¿Cómo crees que podrían relacionarse las resistencias locales en Alemania y en Chile?
La disputa ambiental más estratégica en Chile gira en torno al agua. Por eso nos sentimos muy cercanos a la lucha que está dando la población vecina a la fábrica de autos Tesla y los movimientos que ahora están ocupando el bosque. Son procesos que nosotros también estamos haciendo, con matices distintos, pero con un trasfondo común y problemáticas comunes en términos concretos. Por lo tanto, deberíamos tener vasos comunicantes de solidaridad y de intercambio de estrategias.
Foto: Martin Schäfer
LUCIO CUENCA BERGER
es director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y como activista ambiental es parte del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT). El OLCA es una ONG que apoya a comunidades en su lucha contra el extractivismo neoliberal y la depredación ambiental.